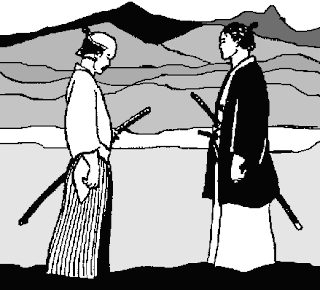En una aldea tranquila, donde los rumores corrían más rápido que el viento, vivía una joven de extraordinaria belleza. Un día, para horror de sus padres, descubrieron que estaba embarazada. Exigieron saber quién era el padre, y tras días de presión e interrogatorios, la joven, señaló como responsable al maestro Hakuin.
Hakuin era un monje zen, admirado por todos por su sabiduría, su vida austera y serenidad. La acusación cayó como un rayo sobre la aldea. Los aldeanos, indignados, corrieron a enfrentar al maestro.
—¡Eres un hipócrita! —le gritaron—. ¡Ella ha dicho que tú eres el padre!
Hakuin los miró con calma y respondió con una sola frase:
—¿Es eso así?
Cuando el niño nació, los padres se lo llevaron a Hakuin, arrojándoselo casi con desprecio.
—Aquí tienes, es tu responsabilidad ahora.
Hakuin lo recibió con ternura, repitiendo simplemente:
—¿Es eso así?
Pasaron los meses. El maestro, a pesar de los agravios y la pérdida de su reputación, aceptó la situación sin quejarse ni defenderse. Cuidó del bebé con dedicación y cariño. Lo alimentaba, lo acunaba y le cantaba al oído bajo la sombra de los cerezos.
La joven, al ver la compasión del maestro y el peso de su mentira, no pudo sostener más el engaño. Un día, entre lágrimas, confesó la verdad: el verdadero padre era un joven granjero de la aldea que había querido proteger.
Los padres, avergonzados, corrieron nuevamente a casa de Hakuin. Le suplicaron perdón y le pidieron que devolviera al niño.
Hakuin, con la misma serenidad con la que había recibido al bebé casi un año atrás, lo colocó suavemente en sus brazos y dijo:
—¿Es eso así?